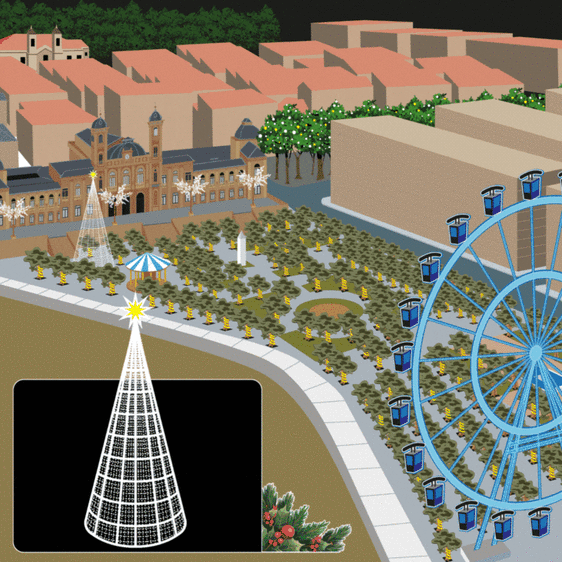'Papu', un viaje En busca del paraíso
‘Papu’ dejó Donostia de niño para unas vacaciones y terminó embarcado en una aventura por el Pacífico persiguiendo un hogar. Tras una travesía de 6.000 millas a vela y sin motor, se enraizó en Tonga. Visita su tierra 33 años después
iñigo puerta
Domingo, 18 de marzo 2018, 10:26
Años ochenta. 'Papu' Echevarria se crió en las calles de la Parte Vieja donostiarra, de la que recuerda «pelotazos por aquí y porrazos por allí junto a una juventud atrapada por el 'caballo'». Una conversación de bar sobre veleros iluminó a su padre Iñigo y a su tío Eduardo. Ahogados por el mundo de violencia y droga que les rodeaba, no querían trabajar en una ciudad para tener dinero. Imaginaron escapar. Surcar los mares. Buscar una isla solitaria. Un hogar en el paraíso.
Sin nociones de navegación, los hermanos Echevarria practicaron singladuras en el Mediterráneo antes de cruzar el Atlántico. Un grupo de amigos se embarcó en 1983 en el ‘Rock & Blues’, un velero de 11 metros de eslora con el que lograron arribar al Caribe. Libres, sobrevivieron sin normas más allá de las dictadas por la naturaleza. Evitaron el mundo civilizado. Pescaron, cantaron y vivieron un sinfín de aventuras, bañados por el sol y el buen humor.
Mientras, a sus nueve años, ‘Papu’ sufría un infierno personal como ‘okupa’ en Ategorrieta, en un entorno de droga y acoso policial. «Entonces no había servicios sociales. Recuerdo pintadas y guerra en la calle. Una situación extrema y traumática para un niño». Tres décadas después, a su vuelta para despedir a su padre fallecido, recuerda cómo éste y su tío aprovecharon una pequeña herencia para sacarle de ese clima. «Justo había terminado 3º de EGB. Me dijeron que nos íbamos a pasar el verano a Panamá. Al final, el verano duró 33 años».

Su nueva casa, el ' 7 de julio'
Embarcaron a ‘Papu’ en un avión hasta Panamá, donde fondeaba el ‘Rock & Blues’. Su padre invirtió 4.000 dólares en otro velero más pequeño (7,62 metros), preparado para costear. Lo bautizaron como ‘7 de julio’ y al bote auxiliar como ‘San Fermín’. Papu volvía a sonreir. «Aprendí a nadar en dos semanas. Pescaba, cogía ostras y hacía labores de ‘freganchín’». Desconocía su porvenir. «Pensaba que volvería al cole, pero pasó el tiempo y seguíamos por allí». Papu disfrutaba mientras la familia urdía una ruta hacia la Polinesia. «Mi tío Eduardo soñaba con tener su propia isla. Con mi padre, mi tía Pilar y su hermano Gabi, prepararon una travesía por el Pacífico para buscarla».
Partieron desde Balboa hasta Contadora, en el archipiélago de Las Perlas. «Entonces ya veía que no iba a volver». Su primera experiencia en la mar fue una navegación nocturna de 8 horas. «Al ‘7 de julio’ le dabas una patada y temblaba todo. Lo pasé fatal». La posterior, al menos la hizo en un velero mayor, el ‘Rock & Blues’. «A Salinas fueron 18 días con momentos de calma total. Sin viento, sin motor y con una vía de agua. Racionamos el arroz y bebíamos traguitos de agua cada varias horas».
«Cada vez que dejaba una isla lo pasaba mal. Perdía amigos que jamás he vuelto a ver»
La siguiente etapa les llevó a las Islas Galápagos «en unos doce días. Yo ya tuve claro que no iba a navegar en el ‘7 de julio’ e hice una campaña a lo Ghandi, repitiendo ‘Yo quiero ir en el barco grande’ cada vez que me hablaban. Mi padre se ponía furioso, porque estaba inscrito en su pasaporte, mi única documentación». Las leyes no estaban escritas para una familia que quería convivir sola con la naturaleza. «Nos saltábamos todas las reglas. En Galápagos permitían estar quince días y pasamos tres meses, explorando zonas desahabitadas y evitando autoridades. Vivíamos de la pesca». Sintió la unión más especial con el reino animal. «Jugaba con los lobos marinos hasta que me helaba de frío. Cogía olas con ellos. Me venían a buscar. Eran mis amigos».



Al centro del océano
La navegación rumbo a los archipiélagos que emergen en la mitad del Pacífico era la más peligrosa. La campaña previa de ‘Papu’ surtió efecto y consiguió enrolarse en el ‘Rock & Blues’. «Navegué con mis tíos. Zarpamos sin el control portuario. Íbamos muy precarios. Mi tío ya había tirado el fueraborda en Panamá». Sin motor, ni radio, ni otro instrumental salvo una brújula, un sextante y cartas de navegación, les esperaba una ruta que «habían estudiado bien. Aprovechamos la época de vientos alisios, que son constantes y crean una mar bien formada». Les esperaba un mes en la mar.
En pocas horas, el ‘7 de julio’ y ‘el ‘Rock & Blues’ perdieron cualquier tipo de contacto entre ellos. El punto de encuentro eran las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa. «la única compañia eran los libros y la música. Mi tío es músico. Aparte de la guitarra, teníamos una radio a pilas. La única tecnología. Sintonizábamos Radio Exterior de España para sincronizar la hora y usar el sextante. Un segundo más o menos nos podía desviar muchas millas de la ruta».
La travesía estuvo llena de «delfines, ballenas, peces voladores, algún pájaro solitario en el mástil... todos los días avistaba espectáculos». Los víveres eran justos, pero «pescábamos algo cada día». Su primera impresión al pisar las Islas Marquesas fue de «llegar a otro planeta. Otra vegetación. Una raza mucha más corpulenta. Me quedé pasmado». En el lado humano, «es una gente espectacular, muy cariñosa. Alucinaron con nosotros, parecíamos náufragos. Mi tío empezaba a tocar la guitarra en los locales y enseguida nos acogían». La primera vez que vio a un niño «me impactó. Le vi sacar un pescado. Le quitó el anzuelo, le mordió la cabeza para matarlo y se lo empezó a comer crudo».
El paso de los días acrecentaba la incertidumbre por la ausencia del ‘7 de julio’. «Era normal que arribara más tarde, pero lo pasaron mal. En plena navegación se les rompieron los obenques, unas sujeciones de la vela. En mitad de la nada hicieron un apaño y tuvieron la suerte de que no eran de babor, la parte que más sufría. Solo podían subir media vela. Llegaron como náufragos, se comían hasta la madera». La estancia fue de casi «dos meses, pero no nos arraigamos. Estábamos buscando nuestra isla».
La isla de regalo en Tuamotu
Ambos balandros separaron sus destinos. «Mi padre y Gabi a Thaití. Yo con mis tíos a Tuamotu, en el ‘Rock & Blues’». ‘Papu’ rememora la difícil entrada a un atolón, sin motor ni GPS. «Hay que superar un anillo de arrecifes con corrientes diabólicas, por pasillos muy estrechos. Insistimos y tuvimos mucha suerte de entrar en el atolón de Tikehau. Pasamos 20 metros y nos encontramos con un lago. Una postal. La mar cristalina, como un plato, playas, coral...»
En la primera isla vivía una familia de pescadores «con un sistema de redes fijas que aprovechaba la entrada al atolón. No había humanidad cerca, menos un pueblo a varias millas. Era como estar en el desierto». Pilar, harta de vivir en el barco, decidió bajar a un islote de arena. «Se llevó una vela del barco, la cocinilla y unos cojines. Se hizo una tienda. No hubo ni discusión. Bajamos y estuvimos así varios días. Llevábamos collares, anzuelos y espejitos para vivir del intercambio, pero nos dimos cuenta de que éramos los más pobres del lugar, como siempre».
A la familia nativa le hizo tal ilusión tener vecinos, que después de un temporal «aparecieron con troncos y hojas de cocotero y nos hicieron una cabaña en dos días. Nos dijeron ‘esta isla es vuestra’. Un islote de arena que se elevaba dos metros del agua y «la rodeabas andando en cinco minutos. Con mareas vivas la mar llegaba hasta la puerta. Aprendimos a hacer tejados y nos hicimos otra cabaña. Pescábamos y nos enseñaron a hacer copra, carne seca de coco. Nos cedieron hasta terrenos que no usaban para recolectar. Se necesitaban unos 100.000 para sacar una tonelada, que vendimos por 400 dólares a un barco de chinos que pasaba periódicamente».
Papu, tras más de un año, sentía que estaba en su casa. «Tenía mis coleguillas. Era feliz. Sin disciplina. Me sacaba mi dinerito y me iba al pueblo a veces». Cumplió sus 11 años en la isla. «La familia vecina me regaló un fusil submarino de madera hecho a medida. Esperé en la arena a que saliese el sol para salir a pescar».
«Mi padre y Gabi nos encontraron. Habían oído que nos habíamos instalado y vinieron en el barco de los chinos que mercadeaban por las islas. Nos fuimos. Para mí fue desgarrador dejar aquello». Navegaron a Tahití, donde su padre tuvo un trabajo y le escolarizaron durante un mes. «De allí nos movimos a Maupiti, en Bora Bora. Eso sí, ya con mi padre, en el ‘7 de julio’. Eduardo y Pilar regentaron un alojamiento en un islote durante meses, pero discutieron con la dueña. Levamos el ancla y fuera. Fue otro patadón para mí. Hasta me fugué, porque estaba muy involucrado con una familia local».



Cambio de ruta por un ciclón
Aún perseguían el paraíso. En una exploración previa, su padre había descubierto un paraje similar a la bahía de Donostia en Tonga. Quedamos allí con mis tíos, pero antes «íbamos a las Islas Cook. Total, que nos vino un ciclón y tuvimos que coger la única ruta que nos permitía la mar». Alcanzaron la Samoa Americana. «No teníamos cartas de navegación de allí. Solo una guía turística de bolsillo, que tenía un dibujito del puerto de Pago Pago. Era de noche y no funcionaba la luz de queroseno. Alumbramos el plano con un mechero. Una odisea». En la entrada no les pusieron trabas. «No queríamos tocar territorio americano y habíamos quedado en Tonga. Sin un duro. Solo 40 dólares. Mi padre lo gastó todo en huevos, patatas, cebollas y platos de papel. Hicimos 20 tortillas en el ‘7 de julio’ y fuimos en el San Fermín a venderlas a los veleros. ¡Nos las compraron todas! Incluso a mi padre le salió un trabajo para lijar un barco». Aprovecharon ese tiempo para reparar el ‘7 de julio’, que «estaba bastante deteriorado. Además, nos encontramos con el ‘Rock & Blues’, al que también le afectó el ciclón».
El edén en el Reino de Tonga
«Nos aprovisionamos y salimos a Vava’u. Mis tíos llegaron antes y se instalaron en la playa de Tapana. Nosotros desembarcamos en noviembre de 1988». Era el paraíso que buscaban. Vivieron de la naturaleza e hicieron planes de futuro. «En un malecón donde se reunía la gente que trabajaba conocimos gente. Mi padre y mis tíos viajaban para poner en marcha proyectos... Allí me bajo y vuelvo a la vida en tierra». Una familia tongana acogió a Papu, que echó raíces durante 12 años. «Conocí a mi mujer, estudié para profesor y ejercí un par de años. Luego nos fuimos a Nueva Zelanda. Quería hacer Filología hispánica en la universidad. Allí redescubro la vida occidental, con pisos, horarios, cines... En Auckland estudié y di clases. Tengo cinco hijos ‘kiwis’». Aún así decidió que creciesen en Tonga. «El total es mucho mejor. Crecen en libertad y en unos valores. El mayor, acaba de terminar el instituto y destaca en rugby. Todo llegará». Su penúltima aventura, abrir ‘The Basque Tavern’, un restaurante vasco con tres habitaciones, donde ofrece pintxos a los visitantes de un edén de playas, donde retozan las ballenas con sus crías. La última, volver a su tierra natal, completando así la vuelta al mundo. «La mitad del viaje duró 33 años, la otra, 33 horas».
De niño sin colegio a profesor y ‘chef’
Instaurado en las antípodas, donde nace la hora, como extranjero «no puedo tener tierra, pero mi mujer es de allí. Son formalidades. Tampoco tengo la nacionalidad. Ni te puedo dar mi dirección. Vivo en una casa azul cerca de tal sitio. El mayor frío son 20 grados. Un relajo». De vuelta a Donostia «me alucinan las calles limpias y que se habla mucho euskera». Admite que era «muy de la Real, iba a Atocha solito», pero tras 4 años sin noticias de su tierra, «en Tonga me hice del Athletic. Jugaban con gente de aquí y me enteré de que un bisabuelo mío fue presidente». Ahora es feliz emulando recetas de ‘La cocina doméstica de Pedro Subijana’ en su restaurante y sigue los pasos de sus tíos, que regentan ‘La Paella’.