El Don Juan de Astigarraga-Hernani
Abusando de su poder, el escandaloso Señor de Murguía seducía a jóvenes mediante regalos y festejos taurinos en su honor
Por donjuanismo o 'síndrome de Don Juan' se conoce a la obsesión de ciertos varones (y en mucha menor medida mujeres) por triunfar en conquistas que pueden ser sexuales o solo sentimentales, movidos por un deseo narcisista insaciable que les lleva a estar siempre en busca de nuevas aventuras. Toma su nombre del personaje más universal del teatro español, el seductor y libertino Don Juan Tenorio, creado por Tirso de Molina en su comedia 'El burlador de Sevilla' de 1630.
Unas décadas después de aquella creación literaria apareció por Gipuzkoa un personaje de carne y hueso que compartía con el teatral no solo su nombre de pila sino también el origen noble y una irreprimible afición por el galanteo con jóvenes muchachas. Se llamaba Juan Felipe Ortiz de Zárate e Idiáquez, aunque todos le conocían como Señor de Murguía por la casa fuerte de Astigarraga que da nombre al mayorazgo vinculado a su familia.
Apellido de mucha alcurnia pues en torno a su fortaleza se constituyó el primer asentamiento humano de lo que devendría Astigarraga. Más adelante, ya a finales de la Edad Media, fue una de las casas torre que mandó desmochar el rey Enrique IV en castigo a los parientes mayores que se rebelaron contra el poder real, como fue el caso de los Murguía. Amos y señores de la comarca, durante siglos los de ese linaje hicieron y deshicieron a su antojo. Poseían grandes extensiones de terreno, más la titularidad del patronato de la iglesia de Nuestra Señora de Murguía que les reportaba cuantiosos ingresos. Además, quienes cruzaban el vado de Ergobia, uno de los principales puntos de tránsito de la cuenca del Urumea, debían abonarles tasas de peaje; también tenían derecho exclusivo a nasas de pesca sobre el río.
-kbjD-U230723720304uNB-1920x1344@Diario%20Vasco.jpg)
Cuanto quedaba de ese patrimonio a comienzos del siglo XVIII estaba en manos de Juan Felipe, propietario de casas, caserías, heredades y rentas tanto en Astigarraga como en Hernani. Dijimos antes que «apareció por Gipuzkoa» porque, tras años como encomendero en Perú, en 1707 regresó acompañado de una hija para instalarse en el palacio familiar. Hacía solo medio siglo desde que Astigarraga se había independizado de la alcaldía mayor de Aiztondo cuando el de Murguía fue nombrado primer edil. Reunía las tres condiciones requeridas por el fuero guipuzcoano para acceder al cargo: noble, con posición económica desahogada, y sabía leer y escribir. Precisamente una de sus primeras decisiones al tomar la vara en 1711 fue la contratación de un maestro que paliara el bajo nivel de alfabetización del vecindario, aspecto sobre el que las Juntas de Gipuzkoa habían mostrado su preocupación. Pero, como vamos a ver, no todos los propósitos del nuevo alcalde eran tan beneméritos.
Tácticas de seducción
Que el donjuanismo era un problema social bastante extendido en España lo revelan los decretos reales que desde finales del siglo XVII sancionaron la prohibición del galanteo con fines espurios, es decir, sin aspiraciones al matrimonio, incluyendo expresamente a los hombres casados. Pero todo parece indicar que tales mandatos no se respetaban puesto que los monarcas siguieron insistiendo en su cumplimiento. El caso del Don Juan de Astigarraga puede servir de ejemplo de la impunidad moral con que se desempeñaban algunos nobles.
La historiadora urretxuarra Milagros Álvarez Urcelay, a quien debemos el conocimiento de este caso, dice que Juan Felipe respondía cabalmente al arquetipo del Don Juan español por algo más que por su nombre. Era «varón arrogante, rico, noble, valiente, embustero, generoso, jactancioso de sus conquistas... con una vida cuya finalidad parecía consistir casi exclusivamente en enamorar a cuanta mujer se le cruzase, gozarla y abandonarla para correr en busca de la siguiente», según la definición donjuanesca debida a Fernando Díaz-Plaja.
Abusando de su poder como gran propietario y como alcalde, además de caballero adinerado, pronto empezó Murguía a galantear con las jóvenes de la localidad a fin de ganarse su confianza y «entrar en conversaciones», expresión que en el lenguaje de la época significaba tener trato ilícito con ellas. Primeramente, las agasajaba con pequeños pero apreciados regalos como chocolate o cintas de colores pidiéndoles que las exhibiesen prendadas al pelo (las solteras se diferenciaban por llevar la cabeza al descubierto, al contrario que las casadas y las viudas; por eso se las denominaba «mozas de cabello»). Hecha una primera selección, las elegidas para su asalto carnal empezaban a recibir por medio de alcahuetas suntuosos homenajes en forma de ropajes de calidad, alimentos exquisitos y otros. Pero el 'summum' del dispendio lo hacía 'el burlador de Astigarraga' organizando corridas de toros en los respectivos barrios de residencia de sus pretendidas. Valoremos lo que esto suponía en un tiempo en que el taurino era el festejo más deseado por los pueblos guipuzcoanos, aunque solo raras veces lo satisfacían por falta de medios.
-kbjD-U230723720304ocC-1920x1344@Diario%20Vasco.jpg)
Al menos tres muchachas cedieron a sus lisonjas y una de ellas, Josepha de Alberro, cayó embarazada. Algunos padres, temiendo por la castidad de sus hijas, las sacaron de la localidad lo cual provocó arrebatos de ira y amenazas de venganza por parte del frustrado libertino.
Condenado por «incontinencias y otras cosas»
El escándalo entre el vecindario por las descaradas demostraciones de seducción del caballero forzó la intervención del corregidor de Gipuzkoa, máximo representante del poder real en el territorio. Como resultado de su actuación extrajudicial, la joven Josepha fue trasladada a Orio donde daría a luz a una niña que se crio con sus padres y con el compromiso de Juan Felipe de contribuir a su manutención. Al mismo tiempo, el Señor de Murguía se mudó a Hernani, no sabemos si por mandato del corregidor o por decisión propia, villa en la que, como se ha indicado, disponía también de propiedades.
Pero nada de lo sucedido en Astigarraga arredró al rijoso Don Juan, que sin tardanza volvió a desplegar 'solicitaciones' esta vez entre las jóvenes hernaniarras. Varias de ellas sucumbieron a sus adulaciones y otra más quedó embarazada teniendo que marchar a Urnieta para sustraerse de las miradas recriminatorias del vecindario hasta después del parto. En mayo de 1713 el corregidor regresa con la intención de tomar cartas definitivas en el asunto. Acusado de «excesos», Juan Felipe es instado a abandonar la comarca, yendo a refugiarse en Hondarribia mientras dura su proceso.
Finalmente, sería condenado por «incontinencias y otras cosas» a cien ducados de multa (escaso correctivo para un hombre con sus posibles), junto con la prohibición de habitar en Hernani y en toda una legua a la redonda (unos 6 km). Junto con eso, el corregidor le apercibió para que «viva bien y quietamente». No sabemos si obedeció o, lo que es más probable, si la cabra siguió tirando al monte.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión


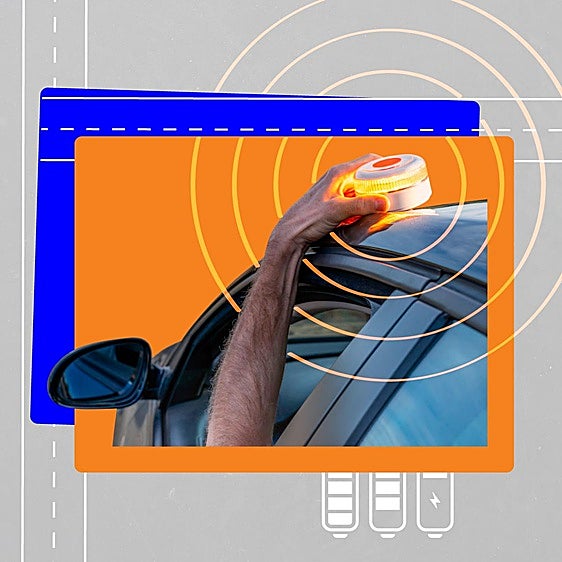
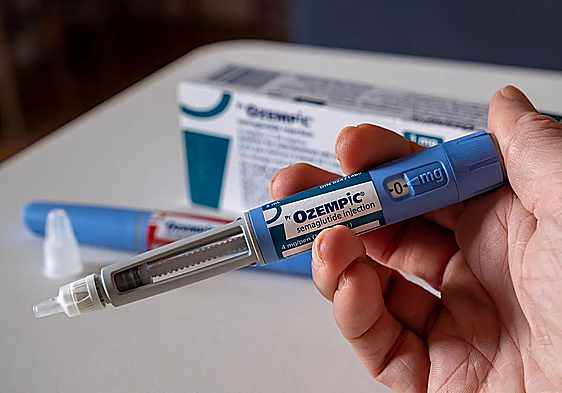
.jpg)